LA ANGUSTIA
La angustia es la emoción más universalmente experimentada por el ser humano, tiene un efecto de inmovilización y conduce al sobrecogimiento en innumerables ocasiones.
Se define como una emoción compleja, difusa y desagradable que conlleva serias repercusiones psíquicas y orgánicas en el sujeto; la angustia es visceral, obstructiva y aparece cuando un individuo se siente amenazado por algo (Ayuso, 1988). Es un sentimiento vinculado a situaciones de desesperación, donde la característica principal es la pérdida de la capacidad de actuar voluntaria y libremente por parte del sujeto, es decir, la capacidad de dirigir sus actos.
En ella participan factores biológicos, psicológicos, sociales y existenciales, por lo que conlleva inevitablemente un abordaje integral desde todos los campos mencionados.
La angustia ha sido objeto de estudio y mención por parte de grandes filósofos, teólogos, poetas, psicólogos y psiquiatras a lo largo de la historia. A menudo, se percibe como instinto de protección, siendo ella misma la que provoca una perturbación en el individuo.
La reacción del individuo ante la angustia es de paralización, donde predominan los síntomas físicos; además, el grado de nitidez de captación del fenómeno se encuentra atenuado (Lopez-Ibor, 1969).
La angustia puede ser adaptativa o no, dependiendo de la magnitud con la que se presenta y del tipo de respuesta que se emita en ese momento; su patología versa en la proporción, intensidad y duración de las anomalías.
La angustia normal no implica una reducción de la libertad del ser humano.
La angustia patológica refleja una reacción desproporcionada respecto a la situación que se presenta, siendo más corporal, primaria, profunda y recurrente; este tipo de angustia es estereotipada, anacrónica (revive continuamente el pasado) y fantasmagórica (imagina un conflicto tal vez inexistente) (Ayuso, 1988). Además, la angustia de carácter patológico genera trastornos como pueden ser las propias crisis de angustia. Puede darse el caso de que dichas crisis afloren de forma secundaria o simplemente que las acompañen otros trastornos como la neurosis obsesiva, la depresión o la psicosis.
Bibliografía
Sierra, Juan Carlos; Ortega, Virgilio; Zubeidat, Ihab Ansiedad, angustia y estrés: tres conceptos a diferenciar Revista Mal-estar E Subjetividade, vol. 3, núm. 1, março, 2003, pp. 10 - 59 Universidade de Fortaleza Fortaleza, Brasil
Psicóloga en Vecindario
María Jesús Suárez Duque
Psicóloga infantil, adolescentes, adultos y mayores
Terapia de pareja
Terapia de familia
Tf 630723090
PSICÓLOGA ONLINE Y PRESENCIAL
- Psicóloga infantil
- Psicóloga adolescentes
- Psicóloga adultos y mayores
- Atención psicológica individual
- Terapia de pareja
- Terapia familiar
- Mediación
- Psicóloga educativa
Atención psicológica en problemas de:
- Apego
- Agresión
- Autocontrol
- Autoestima
- Autoconcepto
- Autorregulación de la conducta
- Maltrato adulto
- Habilidades sociales
- Incomunicación
- Miedos y fobias
- Indecisión
- Inseguridad
- Timidez
- Exclusión social
- Sobreprotección
Atención psicológica en:
- Trastornos de ansiedad
- Trastornos depresivos
- Trastornos alimentarios y de la alimentación
- Trastornos disociativos
- Trastornos somáticos
- Trastornos obsesivos compulsivos y relacionados
- Trastorno relacionados con traumas y factores de estrés
- Trastornos de personalidad
- Trastornos de eliminación
- Trastornos del sueño-vigilia
- Disforia de género
- Trastornos disruptivos del control de impulso y de la conducta
- Trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos
- Trastornos del neurodesarrollo
- Disfunciones sexuales
- Trastornos parafílicos
- Trastorno bipolar
- Trastorno de dolor crónico
Atención psicológica en otros trastornos:
- Trastorno de duelo prolongado
- Síndrome de psicosis atenuado
- Episodios depresivos con hipomanía de corta duración
- Trastorno neurocomportamental asociado con la exposición prenatal al alcohol
- Trastorno de comportamiento suicida
- Autolesión no suicida
- Fibromialgia
- Trastorno de dependencia emocional
- Altas capacidades
- Dificultades de aprendizaje
Precio 60 euros
Duración 1 hora
Pedir cita:
- Por teléfono, WhatsApp o Telegram 630723090
- Reservar online
Consultas
- Online
- Presencial
Psicóloga María Jesús Suárez Duque
C/ Tunte,6 Vecindario (Frente al Centro Comercial Atlántico, a la derecha de la oficina de correos)
Pedir cita: 630723090
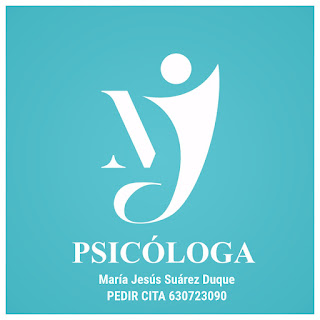
Comentarios
Publicar un comentario